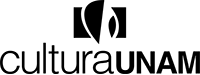Confesiones en voz alta T2-4: Entre el valor de lo único y de lo diverso
En esta época de polarizaciones, fascismos emergentes en la política global y cortocircuitos comunicativos, tanto en el mundo real como en las redes sociales, Juan Meliá expresa su preocupación por la tendencia hacia la construcción de una única forma de pensar, sobre todo a la hora de crear, desarrollar o idear proyectos en el terreno de la gestión cultural.
¿Te gustó? ¿Qué opinas? Tus comentarios nos interesan.
Podcast CulturaUNAM
Confesiones en voz alta
Segunda Temporada
Capítulo 4: Entre el valor de lo único y de lo diverso
Anfitrión: Juan Meliá
[Rúbrica]: Confesiones en voz alta…el día a día de la gestión cultural. Trabajar y habitar los procesos para construir en colectivo. CulturaUNAM presenta
Este episodio lo he titulado, Entre el valor de lo único y de lo diverso, un innecesario estira y afloja sobre el que necesito reflexionar en voz alta. Me preocupa la tendencia hacia la construcción de una única forma de pensar, y sobre todo de crear, porque en nuestros días se nos está presentando como una realidad en el campo de la vida cultural sin ningún tipo de filtro o consenso, entre y desde las diferentes políticas, discursos, redes sociales, programas, acciones y decisiones con las que convivimos, impactando no sólo nuestros hábitos, sino también generando un modelo que nace roto.
Lo anterior lo abordaré desde una perspectiva que abarque desde lo local a lo global. La tendencia que impulsa dicha dicotomía, forzada, la podemos ejemplificar con la desaparición de lo ambiguo, como defiende en su texto La pérdida de la ambigüedad el ensayista alemán Thomas Bauer. Mi intención es defender y resguardar los valores que habitan en lo único, pero también que constituyen lo diverso, sobre todo, en el ámbito de lo cultural.
Bauer reflexiona sobre el caso y afirma que estamos transitando hacia una “univocación del mundo: una reducción de significado de ambigüedad y de diversidad en todos los ámbitos de la vida”. Y en esta enunciación manifiesta cómo esta visión del mundo, “se extiende cada vez más, entre sus polos de fundamentalismo e indiferencia, en la religión, el arte y la música, así como en la política”.
Aspirar a que todas las personas contemos con las mismas oportunidades es la necesaria equidad entre quienes integramos la sociedad, pero pensar que el camino para lograrlo sea generar una verdad absoluta, es un franco error, que tanto puede estar influenciado por un mercado que tiende a homogeneizarnos, pero también a políticas de control, desde diversos ámbitos de poder de decisión, que contravienen todas las luchas anteriormente libradas para darnos voz desde la diversidad, generando voces disímiles, críticas, propositivas y autónomas.
Hace unos días leía un texto de Rosa Olivares titulado Muerte y resurrección de la performance, escrito para Exit Media, donde recordaba que “una de las características clásicas y fundacionales de la performance es la libertad: no depender de la institución, del presupuesto, no aceptar la censura ni el control político ni social de su acción”. Es una clara afirmación que demarca la lucha de un accionar artístico, tanto visual como escénico, que nació claramente desde el no estar sólo asentado en el arte o lo político. Pero traigo el ejemplo a estas reflexiones sobre todo porque dicha disciplina, desde su historia creativa, nos ha enseñado un modelo de búsqueda que va desde lo conceptual a lo corporal, desde lo individual a lo comunitario, desde lo político la lo poético, desde la absoluta libertad, a partir de las necesidades de creadores y públicos, como reflejo contundente de un momento político y social.
También a finales del 2024 empezó a circular el documento Resistance Now: Free Culture en Europa, firmado por más de 200 directores y gestores culturales de proyectos y compañías públicas e independientes de 35 países europeos, y a los cuales ya se comenzaron a sumar también voces de otras regiones del mundo.
En el mismo, se identifican los diferentes ataques que se están sufriendo en el ámbito cultural tanto hacia proyectos específicos como también se mencionan los constantes recortes presupuestales. Manifiestan su preocupación sobre el aumento de los ataques hacia la libertad de expresión y hacia la libertad creativa, impactando también hacia los proyectos culturales construidos entre diferentes países. Como se lee claramente en el párrafo final de su manifiesto: “No sólo está en peligro la reputación de la cultura europea, sino su existencia en toda su diversidad. Europa se basa en la apertura de la vida cultural de los distintos países y en la libre cooperación entre ellos. Si éstas desaparecieran, el proyecto europeo perdería su alma y su sentido. ¡Por favor, actúen! ¡No es demasiado tarde!” (1)
Lo diverso como concepto pareciera ser un término que estamos forzando a pasar de moda o a dar por hecho, cuando en sí mismo no es un accionar pasajero, sino una aspiración en momentos alcanzada, pero que vemos claramente que hoy día ni está consolidada y francamente, está siendo atacada tanto de formas pasivas como activas.
Seleccionar solo un tipo de voces para una programación, generar la consecución de recursos a partir de modelos únicos para la producción de un proyecto cultural, atender a todas las generaciones y voces como si fueran una única, no posibilitar intercambios de manera activa, desde y hacia múltiples territorios, tiende a hacer desaparecer lo extraño, lo particular, lo críptico, lo propio.
Reflexionar sobre lo verdaderamente diverso, sobre las formas de estimularlo, producirlo, presentarlo, circularlo y difundirlo, es urgente en nuestros tiempos, es una obligación de necesaria atención. Cuando estudiaba arquitectura, hace ya bastantes años, uno de los conceptos básicos sobre los que nos pedían reflexionar de manera constante era sobre la relación contenedor-contenido. Su intención se enfocaba en que no se debían diseñar elementos arquitectónicos, gestos artísticos, que no correspondieran a una necesidad y viceversa, que la necesidad no debía estar cubierta sólo en su primer concepto solucionando lo básico, sino que se articulaba a lo artístico, a lo creativo.
Pareciera que en lo cultural, el contenedor es nuestro hábitat, que abarca ejes tanto territoriales como disciplinares. El contenido es la forma en que lo pensamos y habitamos, nuestra correlación social y creativa.
Creo propicio traer a estas reflexiones dicha dualidad al considerar que en lo escénico y en general en lo cultural, dicha convivencia y conexión es habitada también de manera constante. Pero ¿lo es realmente de manera consciente? ¿Tenemos formas de analizar el cómo van avanzando políticas y acciones culturales en el tiempo para poder saber si las mismas dejaron de corresponder a la verdadera necesidad a la que nos enfrentamos? No me refiero solamente a los recursos que deben ser invertidos hacia lo cultural de manera pública y también privada, sino hacia quiénes y en qué se invierten y cómo.
Tomando en cuenta todo lo anterior, es claro que nos encontramos viviendo un complejo momento donde, bajo el concepto y los principios que fundamentan la libertad de expresión, se han generado extrañamente las acciones contrarias a la misma. Nos está sucediendo en las redes sociales, la política, y por consiguiente, en nuestra convivencia.
Desde la moda a lo que comemos o cómo convivimos socialmente, nos estamos plegando hacia un modelo que nos torna iguales, y no bajo la idea de equidad, sino de la pérdida del poder del ser diferentes. ¿Cómo lo anterior está impactando en lo artístico cultural? ¿Cómo nos afecta tanto en los procesos creativos como de sostenimiento tanto en el disfrute del hecho creativo, como en la creación misma? Nos afecta particularmente en la razón de que los modelos de financiación en muchos de los casos acaban moldeando el proceso creativo, influyendo de manera directa en él, y tornando en iguales, muchas de las propuestas.
La sustentabilidad es la clave, el cómo y desde dónde sostenemos y soportamos los procesos creativos y la divulgación del resultado de los mismos, es a mi parecer una de las razones sobre lo que se está reflexionando de manera crítica en diversas regiones del mundo cultural. Hemos llegado a un momento histórico donde nuestras voluntades hacia la asociación y hacia la construcción de colectividades, están disminuyendo contra procesos que nos individualizan y nos alejan, convirtiendo el desinterés por el otro en una constante, y donde la desconfianza hacia el sistema que nos rodea, es el verdadero espacio donde nos desarrollamos, generando desafección y distancia entre unos y otros.
Lo que observamos o hasta juzgamos cuando nos enfrentamos a proyectos que en su deseo, construcción y necesidades, nos confrontan a una lectura diferente a lo convencional, a la construida de manera hegemónica; los torna extraños, los deja, por raros, fuera de los canales de análisis, cuando lo que es necesario ante ellos es el entender lo diverso. No todos los proyectos necesitan el mismo camino para lograr desarrollarse, no todos tienen las mismas necesidades en sus procesos, ni están enfocados a los mismos nichos de públicos o hacia las mismas tendencias creativas.
Por lo anterior es claro que nuestro modelo de oferta y sostenimiento de lo artístico cultural debe ser capaz de ofrecer lecturas de alcance múltiple, así como posibilidades de sustento y desarrollo hacia lo diferente. Sino es así, ¿cómo podrán sobrevivir dichos intereses, dichas voces, dichas comunidades?
Es más claro verlo en lo político, donde los intereses mayores nos tornan enemigos, es fácil verlo en las redes sociales o medios noticiosos, donde el pesimismo y el encono, se presentan como claras consecuencias. Lo afirma rotundamente Byung-Chul Han en el primer párrafo de La expulsión de lo distinto: “Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual”. Considero que no podemos dejar de preguntarnos cómo lo anterior impacta nuestro modelo cultural.
El desinterés, la desconfianza, el pesimismo, la desafección, no son razones menores de preocupación.
A finales del año pasado tuve el privilegio de asistir a la conmemoración del logro de la Autonomía de la UNAM, que cumplió 95 años de haberse formalizado. Fue una verdadera lección de historia pero también de lucha y de razones de ser. Conceptos tales como la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, la libertad de pensar sin violentar la ley, la libertad para crear, fueron llamados a estar presentes en nuestro accionar cotidiano. Y se recordó la voz de Pablo González Casanova hacia el descartar el pensamiento único, así como hacia la necesaria responsabilidad de estar abiertos y hacia el descartar el hábito de negar al que piensa distinto. Todo lo anterior me hace enorme sentido frente a las múltiples tendencias que se inclinan hacia formas de extremismo y fanatismo.
¿Cómo sostener e impulsar lo diverso, lo único, y al tiempo ser equitativos e incluyentes? ¿Cómo mantener las puertas abiertas en los procesos de gestión cultural? El balance entre cómo construyes las políticas y programas culturales, cómo abres las posibilidades de participación, cuánto recurso generas para desarrollarlo, debe estar presente en nuestras conversaciones de manera constante. Debemos tener canales de diálogo y decisión para consensuarlo, y debemos ser críticos en nuestro accionar como creadores, como promotores, como gestores y como públicos para dimensionar nuestra verdadera realidad actual y atender la real necesidad que tenemos enfrente.
Con las reflexiones anteriores, no pretendo dar lecciones ni sugerir soluciones, sino llamar la atención sobre lo colectivo y lo diverso como necesidad urgente. Para concluir, quisiera robarme la felicitación navideña que el pasado año circuló el Festival de Aviñón donde afirmaba: “Que las palabras sean transparentes y nos permitan ver las ventanas abiertas”. No encuentro mejor deseo para alcanzar juntos el respeto hacia lo diferente. Muchas gracias por su escucha y su complicidad con estas reflexiones en voz alta.
Durante las presentes reflexiones me acompañó la lectura del libro La pérdida de la ambigüedad. Sobre la univocación del mundo, de Thomas Bauer, la asistencia a la obra teatral Hasta encontrarte, de Vicky Araico; así como la escucha obsesiva del último sencillo de Benjamin Clementine, titulado Toxicaliphobia.
Recomiendo la lectura de los textos:
(1) “La pérdida de la ambigüedad” del ensayista alemán Thomas Bauer
(2) “Resistance Now. Free Culture” https://www.europeantheatre.eu/news/sign-the-open-letter-resistance-now-free-culture
(3) “La expulsión de lo distinto”, de Byung-Chul Han. Editorial Herder.
Sign up to receive email updates
Enter your name and email address below and I'll send you periodic updates about the podcast.
Reflexiones (confesiones) en voz alta
Reflexiones (confesiones) en voz alta sobre la gestión cultural es un podcast que busca iniciar a las y los nuevos gestores sobre los diferentes procesos, decisiones, ideas y conflictos, que se encuentran en el quehacer diario de la gestión cultural; busca mostrar un panorama de cómo imaginar, planear, desarrollar y culminar sus proyectos es posible, viable y retador.

Juan Meliá
Anfitrión
Artista visual y gestor cultural especializado en artes escénicas. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos públicos y ha participado en múltiples iniciativas independientes.
Fue director de Difusión Cultural de la Universidad de Guanajuato; y director general del Instituto Cultural de León, Guanajuato.
Es socio-fundador de la Galería de Arte Contemporáneo Arte3 y desde 2009 hasta febrero del 2017 fue Coordinador Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Asimismo, de 2009 a 2017 fue representante de Antena México del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA.
De marzo del 2017 a noviembre del 2018 fue Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura y, desde enero del 2019 a la fecha, es Director de Teatro UNAM.