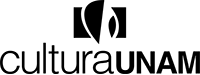Confesiones en voz alta 5: Los modelos de sostenibilidad, o cómo dejar de vivir en el alambre
Este quinto episodio de Confesiones en voz alta se titula Los modelos de sostenibilidad, o cómo dejar de vivir en el alambre. Está dedicado a reflexionar en voz alta sobre la necesidad de descubrir y de reconstruir al tiempo, el modelo que sostiene o debería sostener el derecho a la cultura de la sociedad, los públicos, los lectores, los espectadores, e indispensablemente el de los hacedores.
¿Te gustó? ¿Qué opinas? Tus comentarios nos interesan.
Confesiones en voz alta
Podcast CulturaUNAM
Capítulo 5. Los modelos de sostenibilidad, o cómo dejar de vivir en el alambre
Anfitrión: Juan Meliá
Fecha: Diciembre 2022
[Habla Juan Meliá]: Este quinto episodio lo he titulado Los modelos de sostenibilidad, o cómo dejar de vivir en el alambre. Está dedicado a reflexionar en voz alta sobre la necesidad de descubrir y de reconstruir al tiempo, el modelo que sostiene o debería sostener el derecho a la cultura de la sociedad, los públicos, los lectores, los espectadores, e indispensablemente el de los hacedores.
Sobre lo anterior, hablaré desde las leyes, políticas, recursos, oportunidades y estímulos existentes, o no, enfocados hacia las, los y les creadores, gestores y las compañías o colectivos integrantes del sector cultural mexicano. Me enfocaré tanto hacia las personas que habitan, construyen y constituyen nuestro entorno artístico cultural, entendido desde y hacia el amplio conjunto de disciplinas artísticas y a los sectores culturales y creativos, sumando también la multiplicidad de acciones, hacedores y actores, desde la más amplia diversidad de formas de crear y vivir el arte y la cultura hoy día.
En el episodio pasado me enfoqué en las condiciones laborales en nuestro entorno cultural, ahora lo haré entonces hacia las condiciones y posibilidades de sostenimiento y creación, pero considero importante recordar la aspiración y necesidad de contar con unas condiciones laborales integrales realmente cubiertas, por lo que reitero que las mismas que deben alcanzarse son: una remuneración justa por lo trabajado, el cuidado de los derechos de autor, el derecho a la seguridad social y a la salud, así como a una jubilación digna, el contar con procesos de pago formales y cubiertos en tiempo y forma, la existencia de oportunidades y fondos en igualdad de condiciones a través de procesos equitativos, incorporando el diálogo social y las posibilidades de asociación gremial como método fundamental para la elaboración de consensos y la aspiración a una cogobernanza, todo ello en base no a una idea aspiracionista del bienestar, sino a la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista de la UNESCO, aceptada por 180 países, incluyendo México.
Debo confesarles que durante la preparación del presente podcast, he tenido dudas profundas en relación a cómo, por qué y desde dónde abordar una problemática tan clara y necesaria pero al tiempo tan fácilmente invisible, por considerarlo todos un lugar común, y al creerla en cierto sentido atendida o también desatendida, según nos haya ido en la villa de las convocatorias y becas. Contamos con apoyos sí, pero ¿son los suficientes? ¿Son los necesarios? ¿son equitativos? ¿son los que deberíamos tener? ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes deberían ser?
Desde el principio que empecé a pensar, investigar y escribir sobre esta problemática intenté vislumbrar una posible conclusión anticipada para ir estructurando el texto. Decir qué apoyos tenemos, para qué sirven, mencionar qué razones y alcances nos hacen falta cubrir y ponerlo en la mesa del diálogo común, pero en el proceso me encontré ante obstáculos propios y construidos desde el hábito que constantemente me impedían continuar. El principal, la realidad pues los apoyos, estímulos, becas y todo tipo de convocatorias, en nuestro país y, también en otros, no sólo son acciones e impulsos para estimular y sostener procesos creativos, son principalmente los ingresos para el sostenimiento económico de las personas hacedoras y gestores de obras, proyectos y plataformas artísticas culturales. Dichos ingresos son su sueldo, sus honorarios, su sostén familiar. El segundo obstáculo es el estar ante la incapacidad como gremio o entorno cultural, para leer y operar nuestro modelo, criticarlo y, simultáneamente, encontrar los caminos adecuados para modificarlo, hacia un esquema que respete las necesidades disciplinares, los proyectos específicos, en procesos de alcance múltiple, con opciones justas de participación y equitativos en sus juicios y decisiones.
Me anticipo y me animo a afirmar que el eslabón que nos falta para lograr lo anterior es la confianza. Confianza para saber o poder leer nuestro modelo repleto de fortalezas, pero anegado de debilidades. Confianza para reconocernos en el punto exacto en donde nos encontramos, confianza para hallar las rutas adecuadas para crear y generar un proyecto sostenible en el tiempo, confianza hacia los responsables de establecer los apoyos y operarlos, pero también confianza hacia quienes los solicitan, los acreedores de los mismos y quienes los ejecutan. En dicho camino, me ha toca presenciar y ver de todo, para bien y para mal.
Cynthia Fleury, filósofa francesa actual que aplica el psicoanálisis a la política mencionaba hace unos días en una entrevista de manera incontestable: “El resentimiento es una gangrena para las democracias”, bueno lo mismo podría decirse en las convocatorias, su creación, operación y resultados, ya que se genera tal competencia que se ha originado innegablemente una herida que mina nuestra confianza hacia las instituciones, pero también hacia y entre los diferentes integrantes y eslabones de nuestros gremios y comunidad.
Un buen amigo y admirado gestor cultural, Guillermo Heras, me recalca siempre la importancia del tejido en nuestra comunidad de las artes escénicas, más bien me recalca la falta de ese tejido. Siempre he pensado que se refiere a las posibilidades perdidas hacia la sostenibilidad por razón de que la estructura de la cual depende nuestra labor está totalmente desarticulada, no está entretejida, y por ello es irreconocible en sus razones, y se imponen usos y costumbres construidos en diferentes tiempos y periodos que preferimos odiar o adorar según nos vaya en el momento.
Y aquí viene lo difícil del presente intento de análisis y crítica de nuestro modelo de ayudas y apoyos, en pocas palabras, de generación de empleos. Para enfrentar ya directamente este problema del sostenimiento, del vivir o no en el alambre, siempre me gusta preguntar ¿dónde está el dinero? a manera de mala película gringa. Es innegable que quién aporta el dinero es el dueño del proceso, es quién demarca las condiciones y quién, conscientemente o no, decide el quién, el cómo, y el para qué en una situación específica se otorga el apoyo.
Existe una verdad también innegable en relación a las diferentes disciplinas o prácticas artístico/creativas en nuestro país, pocas de ellas tienen una participación del público suficiente para autosostenerse, por lo que el ingreso vía los seguidores, consumidores o fanáticos de las mismas es todavía parcial y minoritario, como perfectamente se puede leer en base a estadísticas que el INEGI publica anualmente sobre la asistencia anual de las familias mexicanas en disciplinas como la danza y el teatro, las artes escénicas en general, en el estudio anual llamado MODECULT.
A diferencia de que no ponemos en duda la ineludible inversión en atención, cuidado y recursos necesarios para atender el patrimonio cultural, material o inmaterial, también llamado patrimonio tangible e intangible (una sitio prehispánico, una pieza de un artista visual destacado del siglo XVIII o la protección de un saber ancestral cuidado por los artesanos de una comunidad en específico), no atendemos de la misma forma a ciertas disciplinas de naturaleza efímera, de lo que se considera patrimonio vivo, expresiones vivas, también heredadas desde nuestros antepasados, (como nos recuerda la UNESCO); entre ellas las tradiciones orales, las artes del espectáculo, las disciplinas de las artes escénicas de manera integral. Las dejamos muchas veces bastante solas ante las idas y vueltas del mercado, en base a la oferta y la demanda, o a expensas de poderlas realizar y apreciar, solamente por quienes tengan los recursos para hacerlo, lo cual genera todavía una mayor inequidad.
Lo anterior nos ofrece un parámetro de realidad, de lo realmente alcanzable o no, de lo realmente realizable o no. Pero intentaré describir un modelo ideal, cuáles son sus variables, condiciones, alcances, instancias, formatos y presupuestos. Todos estos puntos interaccionan entre sí y se articulan o desarticulan, generando vacíos, sobreproducciones o inmovilidad, hacia las necesidades y posibilidades de financiación o sostenimiento de un creador, un proceso creativo o hacia la vida de un espacio o de una organización cultural.
Para empezar a describir a la distancia este especie de modelo ideal, considero fundamental mencionar en primer lugar, que es necesario desarrollar y contar con un marco de operación cimentado en una estructura que desde lo público, abarque marcos legales, fiscales, laborales y de seguridad social, articulando políticas, programas, acciones y presupuestos, siempre con una visión nacional y local al tiempo y con miras hacia lo internacional, generado lo anterior, en un proceso de cogobernanza entre el funcionariado y las diferentes comunidades y gremios. Contando con un marco legal y políticas públicas generadas por consenso es posible construir más allá de los esfuerzos temporales y de corta vida de los gobiernos en turno y avanzar hacia una plataforma y programas de mayor alcance, duración y solidez.
En segundo lugar, considero importante analizar las siguientes variables y condiciones que demarcan las posibilidades de acceso a diferentes procesos, convocatorias, becas o estímulos, así como las posibilidades de ser seleccionado en los mismos. Dichas condiciones son: las territoriales (el estado, ciudad o región donde o entre las cuales se desarrollaría el proyecto); las disciplinares en relación a lo artístico o creativo, al haber algunas de ellas con mayores oportunidades que otras; el ser proyectos que nazcan en procesos individuales o colectivos, lo cual conlleva problemáticas radicalmente diferentes; la experiencia o formación académica y las oportunidades formativas complementarias que en nuestro país son de alcance alto o bajo según la región en donde radiques, la información especializada al alcance para encontrar las diferentes convocatorias locales, regionales, nacionales o internacionales, las vías de difusión o presentación de las creaciones o proyectos artísticos; los públicos reales o posibles y la visibilidad de corto, mediano o largo alcance de las obras y de las trayectorias, así como el mérito artístico y creativo de las, los y les creadores y proyectos.
Estas variables y condiciones demarcan claramente posibilidades o no de sostenimiento de un proyecto cultural. Por poner un ejemplo práctico, territorialmente es más fácil lograr la movilidad de un proyecto en la Unión Europea que en nuestra región norteamericana, porque las bolsas comunes entre Canadá, Estados Unidos y México son casi inexistentes, además de que nuestros modelos y posibilidades son realmente dispares, y también casi desconocidos entre sí.
En tercer lugar, las condiciones anteriores facilitan u obstaculizan los conceptos que se desea y necesita apoyar; los cuales deben favorecer desde la creación y los procesos de residencia hasta la producción, desde la formación a la especialización, desde la crítica a la investigación, desde la movilidad o circulación hasta la conexión internacional, desde la operación de espacios e iniciativas artísticas y de industrias culturales independientes hasta la adecuada comercialización de creaciones y productos, desde la visibilidad hasta el reconocimiento, y sobre todo, el impulso al empleo y a la generación de oportunidades de alcance múltiple.
El cuarto punto hacia describir el modelo ideal, es el intento por integrar cada una de las opciones de apoyo o estímulo que son necesarias para la cobertura total de los procesos. Dichos alcances se deben desarrollar desde políticas, proyectos y presupuestos, que podríamos catalogar como acciones directas e indirectas.
Por acciones directas concibo a aquellos programas y proyectos que se desarrollan de primera mano por las instancias culturales públicas y también privadas; sea en sus propias instalaciones o bien en procesos de movilidad y circuitos. Crear, producir, programar, contratar, investigar desde las instituciones es una parte fundamental de un modelo sano, asegura la programación hacia los diversos públicos y también beneficia a una gran diversidad de tendencias creativas.
La infraestructura cultural pública, es también una franca acción directa. La necesaria acción de la descentralización de las instalaciones y de la infraestructura cultural en nuestro país, es de obligada justicia; en relación al que sí contamos en la capital del país y las capitales de algunos estados, con infraestructura de alto nivel, en contra de otras regiones y ciudades que no cuentan con ello.
Por acciones indirectas, concibo aquellas que se ofrecen desde las instituciones públicas, privadas e independientes como posibilidades de estímulo a través de fondos y convocatorias abiertas a participación, y se enfocan hacia la creación, programación producción, formación, investigación y circulación. Se debe diferenciar y facilitar entre los modelos a ofertar: Apoyos o Becas, Subvenciones, Estímulos fiscales, Financiamientos, el Impulso a la coinversión, Préstamos, Intercambios, Movilidad, Visibilidad a través de Premios y reconocimientos, así como nuevas formas de ayuda y acompañamiento para organizaciones culturales y creativas con y sin fines de lucro.
Los alcances ofertados desde las acciones directas e indirectas deben también generar movilidad y articulación que abarque lo internacional, nacional, regional, estatal, local, en un sentido de cooperación cultural, binacional o multilateral y en una visión que hemos aprendido a llamar como glocal, sumando lo local y lo global.
La necesidad de reconocer y al mismo tiempo articular y vincular las acciones directas y las indirectas podría pensarse como innecesaria, pero en nuestro país, dado nuestro modelo actual, es claro que, si los espacios escénicos públicos dejan de producir, dicho hueco será y ha sido ocupado, por obras, sea con recursos propios/privados, o generados vía los apoyos indirectos, lo cual ha traído serias consecuencias y transformaciones no deseadas ni acordadas en el modelo actual.
El quinto punto tiene un claro destinatario, ¿a quién se apoya o debe apoyarse vía fondos, estímulos y convocatorias? Pues a los especialistas de la diversidad de disciplinas y experiencias artístico culturales existentes, que incluyen: creadores, agrupaciones, compañías, productores, iniciativas, espacios, el sector cultural y creativo a través las organizaciones con y sin fines de lucro, así como el impulso a las nuevas generaciones. Es fundamental considerar que indirectamente se apoya al público, a los espectadores, construyendo un vaso comunicante entre creación y disfrute.
La sexta dimensión es la del quién o quiénes son los responsables de apoyar y generar los procesos de becas, estímulos, fondos y convocatorias. Abarca a instancias tanto públicas como independientes y como mencioné anteriormente, se debe enmarcar desde un acuerdo claro de políticas culturales públicas. Los programas, acciones y financiamientos deben realizarse desde las Instituciones públicas en sus diferentes niveles, las organizaciones culturales, los fondos privados, y al tiempo se debe posibilitar la existencia de procesos de patrocinios y micromecenazgo.
Este punto incluye tanto la responsabilidad de lanzar y operar las becas, pero también la enorme complejidad de generar criterios de selección que sean transparentes, respetuosos de las minorías, equitativos, capaces de provocar procesos de calidad y de atención a necesidades y comunidades específicas, y que al tiempo que se impulsa el mérito artístico-creativo, se logre trabajar en reforzar los caminos para integración de lo invisibilizado y no representado, de lo tradicional a lo contemporáneo, conviviendo sin empujarse.
Por último, el séptimo punto pero ni mucho menos el menos importante de este listado de condiciones y variables, ¿con cuánto recurso económico, con cuánto gasto público se apoya o se debe apoyar? Es uno de los factores clave, los fondos económicos y así cómo los incentivos para la generación del mismo, a través de la financiación privada, filantrópica y los nuevos micromecenazgos. ¿Cuánto recurso se destina desde el ámbito público hacia cada una de dichas políticas y acciones? ¿Cuánto recurso se posibilita que se acerque desde el sector privado e independiente? Son preguntas todavía sin respuesta integral.
Estos siete puntos anteriores en los que intenté describir un modelo ideal, tienen una trampa tendida ante la realidad que vivimos. Pocos países cuentan con un modelo integral si es que alguno lo tiene, lo cual genera vacíos que, al intentar ser compensados desde otras estrategias, debilitan la estructura general, sea por las hondas faltas de atención o por los desbalances entre las partes. Se aplica entonces el “no jalen que descobijan”, pues al no contar con datos precisos sobre quiénes somos, qué necesitamos, qué ofrecemos, al no contar con una necesaria y eficiente forma de integrar la información de manera colectiva, transparente, analizable y desarrollada de manera continuada en el tiempo, la desarticulación aparece como constante.
Durante el primer semestre del 2022, la International network for contemporary performing arts, ¿desarrolló un encuentro especializado bajo el nombre de “Fair enough?” / ¿Suficientemente justo?, donde especialistas analizaron la actualidad de los modelos de financiación hacia las artes y dialogaron a partir de analizar las problemáticas y de ejemplificar las buenas prácticas. En el reporte del encuentro recientemente hecho público destaca una de sus aseveraciones que cito: “Si la falta de financiación fuera el único obstáculo para lograr la equidad en las artes, nuestra tarea sería fácil. Sin embargo, en muchos casos, la financiación adicional no conduce a prácticas más justas. El actual paradigma de financiación, basado en los valores del crecimiento y la productividad, amplifica la injusticia y exige un cambio urgente.” Además, los participantes en el encuentro también consideraron que “reducir la velocidad y permitir más tiempo para la reflexión, la investigación y la comunicación, así como el ensayo y la longevidad de las representaciones, son los cambios más urgentes que se necesitan tanto en la financiación de las artes como en la forma en que los profesionales del arte estructuran sus propios ciclos de trabajo”.
Lo anterior es una lectura desde una mirada lejana a nuestro entorno, ya quisiéramos que nuestro único problema a enfrentar fuera la falta de financiación, pero al leerlo, nos resuena y nos confronta a pensar en cuáles son nuestros principales problemas dentro de nuestras políticas de fondos, estímulos, convocatorias, becas, subvenciones y reconocimientos, lo que a mi entender trataré de resumir en los siguientes apartados:
Desde la Operación:
Nuestra débil articulación entre lo que definí anteriormente como acciones directas e indirectas nos genera una operación trunca, débil y poco eficiente, que pone a instituciones, operadores y solicitantes en permanente conflicto.
Sumado a que es clara nuestra nula capacidad como sector para leer nuestra realidad a partir de datos específicos, por lo que se vuelve complejo el realizar cambios y mejoras en las condiciones de nuestro entorno.
Al haberse debilitado la producción institucional en todas las disciplinas, nuestro modelo se ha inclinado con el paso del tiempo hacia que se debe soportar casi todo a través de las convocatorias y los presupuestos no alcanzan. Las acciones actuales son como pequeños flashazos de sobrevivencia, pero están lejos de ser procesos de valor constante.
La línea que suma la accesibilidad de participación en las convocatorias, la transparencia en la información, el proceso de selección, la operación de las subvenciones y la rendición de cuentas, se ha tornado cuestionable. Y al tiempo ha generado un esquema de dependencia que se torna en subordinación de las posibilidades creativas hacia los tiempos y formas de financiamiento.
Hemos normalizado la práctica de pagar poco y tarde por la labor de los trabajadores del sector artístico, cultural y creativo, lo cual debe combatirse desde la concepción, redacción y operación de las convocatorias y estímulos.
Desde lo presupuestal y el financiamiento:
El recurso que se asigna a través de las diferentes convocatorias está lejos de ser el ideal o por lo menos el necesario. No tenemos un referente claro de cuánto debería ser, por lo que al impulsarse ciertos proyectos se debilitan otros.
Desde los territorios:
Contamos con gran cantidad de regiones en el país en donde no se cuenta con la suficiente cantidad de apoyos.
Faltan de sistemas de apoyo que se adapten a realidades y necesidades diferentes.
Y no articulamos regionalmente, ni interinstitucionalmente, y nuestra operación hacia los vínculos y posibilidades internacionales también es corta.
Desde lo que se posibilita o no alcanzar:
Contamos con más apoyos dirigidos a procesos individuales que a procesos de construcción colectiva, o dirigidos a espacios e iniciativas de los sectores artísticos y creativos.
En su mayoría los estímulos y becas están enfocadas a la creación de obra nueva, no a alargar la vida de las obras o proyectos, porque casi es nula la ayuda a la circulación y la movilidad.
Falta apoyo para organizaciones profesionales hacia su operación y su infraestructura, nos hemos enfocado hacia la creación, pero no hacia los procesos, a las instalaciones y los equipos, así como tampoco lo hemos realizado de manera decidida hacia la continuidad en el tiempo de dichas organizaciones.
Las convocatorias se pensaron muchas de ellas a partir de modelos enfocados hacia una disciplina artística en particular, al ampliarse sus beneficios hacia las otras disciplinas, no responden correctamente a las necesidades de las mismas. (Esto ha sucedido particularmente en los Estímulos fiscales).
Desde la toma de decisiones
En relación a la construcción de las convocatorias y el aval de las mismas, en muchos casos se ha apostado por involucrar a la comunidad a partir de consejos ciudadanos o de especialistas, lo cual funcionó en un principio, pero considero que actualmente es un modelo rebasado e inconcluso, principalmente porque no hemos sido capaces de sumar la voz articulada de los gremios o comunidades en los mismos.
En relación a la decisión de jurados y procesos de selección, se acarrean dinámicas que con el tiempo han generado que unos tengan más oportunidad que otros de ser favorecidos. Sea por trayectoria, mérito artístico, tendencias, género, entorno y generación. La evaluación y decisiones tomadas entre jurados que son pares en nuestra disciplina, debe ser analizada y mejorada, en la búsqueda del poder asegurar que somos realmente equitativos y justos.
Desde la participación:
Siempre se reciben más solicitudes desde los mismos estados y ciudades, y no se cuenta con políticas que estimulen el crecimiento desde las regiones y ciudades con menor participación.
No nos hemos enfocado en mejorar las posibilidades de acceso desde todo el país, a través de procesos formativos y del mostrar y reconocer los trabajos de quienes menos han tenido visibilidad en sus creaciones.
La complejidad de los procedimientos ha aumentado convirtiéndose en una nueva barrera para la accesibilidad a los apoyos. Los procesos administrativos cada vez están más enfrascados tanto en el cuidar la transparencia como en el responder a controles que benefician la operación de la administración pública pero no facilitan realmente la operación de los solicitantes o de los seleccionados en las mismas.
Y por último en relación a la participación, nos falta construir una mayor equidad y nuevas rutas de participación que favorezcan a las nuevas generaciones.
Desde el impulso a la aportación privada y a través fundaciones:
Nos faltan políticas públicas y marcos legales y fiscales que estimulen realmente la aportación privada a manera de patrocinios o acciones benéficas para la financiación de lo cultural.
¿Cómo reconocer cuáles son nuestras urgencias? ¿Cuáles son realmente nuestras políticas hacia el tema? ¿Qué políticas y programas nos hacen falta? ¿Realmente nos hemos preguntado profundamente sobre quién o quiénes deben o necesitan beneficiarse de una convocatoria o estímulo antes de lanzarla? ¿Nos hemos preguntado de manera comprometida sobre el tipo de proyectos y sus alcances antes de construir las convocatorias que hemos desarrollado? ¿Realmente valoramos en su justa medida el aporte que desarrollan los creadores e integrantes de los sectores artístico culturales al cumplimiento de los derechos culturales para nuestra sociedad? ¿Realmente conocemos y valoramos cuánto debe ser una remuneración justa por el trabajo realizado dentro del sector artístico, cultural y creativo? No puedo dejar de mencionar las reflexiones de la especialista en el tema Katja Praznik quien en la más reciente publicación de IETM menciona “el subsidio más generoso a las artes proviene de los propios artistas, en forma de trabajo no remunerado. (…) Este estado de cosas, se debe a que el arte no se entiende como trabajo, lo que convierte a la obra de arte en una forma de trabajo invisible, (…) sumándole además unas condiciones atípicas, desvalorizadas y desprotegidas”.
Me siguen rondando muchas preguntas y dudas. Venimos de épocas lejanas donde la producción y la programación principalmente se desarrollaba en las instancias y sedes de las infraestructuras culturales públicas, no era lo ideal y la transformación hacia un modelo más balanceado fue un deseo largamente anhelado. Pero se podría decir que con el paso del tiempo dicha transformación ha ido ampliando y debilitando a nuestro modelo. Es innegable afirmar que las instancias o espacios independientes han visto crecer su operación y posibilidades, a través de acciones propias y también de apoyos institucionales, pero también es innegable que el aparato institucional público apostó por el reparto de recursos vía fondos, convocatorias o estímulos y al tiempo disminuyó en su producción propia. Dicho accionar es una decisión que hemos adoptado entre todos y no por consenso sino por la construcción de un hábito, por lo cual, tiene valores sumamente sí positivos, pero también vacíos claros en su alcance y dudas en los montos necesarios, así como en la equidad y justicia en los procesos para optar a dichos apoyos.
Hace unos días, durante la develación de placa de conclusión de la temporada de la obra Peek Chuun dirigida por Diego Álvarez Robledo en el Foro Sor Juana, Mariana Gándara nos recordaba que una de las razones fundamentales a la hora de hacer y ver teatro es el “construir acuerdos”. Nos lo recordaba en una obra construida por más de 25 personas entre creativos, elenco y planta técnica, con una duración de casi tres horas en escena, en el que los acuerdos entre nosotras y nosotros, entre las y los hacedores y el público, era demandante y generoso. Pero existió el acuerdo, el compromiso de responsabilidad mutua. Dicha responsabilidad compartida, el tener la valentía de asumir quienes y de qué son/somos responsables, debe ayudar en la construcción de un tejido reconocible y transitable con procesos equitativos, y que no dejen de lado cadenas de valor que al ser truncadas imposibilitan que ciertas comunidades y perfiles de proyectos se beneficien.
El presupuesto para lo cultural tiene un alcance finito y se construye a partir de múltiples aportaciones, visibles unas e inciertas otras, lo que es claro es que dicha política económica hacia lo artístico cultural, sumado a la aportación que hacen las personas con su participación, sostiene tres razones innegables: el derecho de la sociedad a la cultura, la creación artística y el sostenimiento de les creadores e iniciativas culturales. Esa finitud económica y lo que se apoya o no a través de dichos financiamientos, es la gran incógnita a resolver para generar un modelo sostenible, equitativo, que posibilite el bienestar, que sea de amplio alcance y que ayude tanto la consolidación de creadores como la entrada de las nuevas generaciones.
Ante un modelo de estímulos y sostenimiento en un estado tan complejo como el que intenté describir, que debe enmarcar la posibilidad de la generación de procesos creativos y la vida de los mismos en las condiciones necesarias y justas, es urgente que seamos capaces de bajarnos de la batalla por espacios, becas y apoyos, para detenernos en pensar juntos nuestra forma de operación e imaginar y construir una nueva estructura, realmente integrada.
Hace unos días, en un taller sobre desarrollo de públicos, nos presentaron como referencia una multicitada frase, que por sobre usada no pierde su valor, atribuida al físico y matemático británico William Thomson Kelvin, quien dijo: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. En nuestro caso, no solo no somos buenos generando estadísticas de lo que se apoya o de lo que necesita ser apoyado, en qué cantidades y hacia qué procesos, sino que también es un hecho que, al crear, operar y participar en estímulos, apoyos y becas sin ser críticos desde todas las partes, hemos generado un modelo en degradación, que ha tendido a provocar enfrentamientos y reclamos constantes.
Me gusta sacar de contexto ciertas citas porque nos permite abrir puertas en nuestra reflexión, lo que nos aclara nuestra propia realidad, por lo mismo, tomo la siguiente frase de un texto sobre la emergencia climática que escribió recientemente Gaia Vince “Las migraciones nos salvarán, porque son las migraciones las que nos han convertido en lo que somos”. Necesitamos lograr una mejora, una real migración en nuestra práctica en base a estadísticas y datos, pero sobre todo en base al diálogo entre las partes, para interpretar mejor las necesidades, mejorar las formas y transparentar, con criterios comunes y equitativos, la toma de decisiones.
No podemos estar desde todas las partes justificándonos siempre en el yo tengo otros datos, a mí nunca me ha ido bien, o a mí nunca me ha ido mal. Leer la realidad entre todas las voces y condiciones, con sus fortalezas y debilidades, aciertos y errores, heridas abiertas y reclamos, es una tarea obligada en un proceso de verdadera escucha y respuesta, ante el cual, no debemos cerrar los ojos.
/ Fin, entra música /.
Durante las presentes reflexiones me acompañaron lecturas y conferencias de la filósofa francesa Cynthia Fleury, la asistencia a la obra teatral “La violación de una actriz de teatro” de la dramaturga Carla Zúñiga, así como la escucha obsesiva de la nueva grabación de Benjamin Clementine titulada “And I Have Been”.
Sign up to receive email updates
Enter your name and email address below and I'll send you periodic updates about the podcast.
Reflexiones (confesiones) en voz alta
Reflexiones (confesiones) en voz alta sobre la gestión cultural es un podcast que busca iniciar a las y los nuevos gestores sobre los diferentes procesos, decisiones, ideas y conflictos, que se encuentran en el quehacer diario de la gestión cultural; busca mostrar un panorama de cómo imaginar, planear, desarrollar y culminar sus proyectos es posible, viable y retador.

Juan Meliá
Anfitrión
Artista visual y gestor cultural especializado en artes escénicas. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos públicos y ha participado en múltiples iniciativas independientes.
Fue director de Difusión Cultural de la Universidad de Guanajuato; y director general del Instituto Cultural de León, Guanajuato.
Es socio-fundador de la Galería de Arte Contemporáneo Arte3 y desde 2009 hasta febrero del 2017 fue Coordinador Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Asimismo, de 2009 a 2017 fue representante de Antena México del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA.
De marzo del 2017 a noviembre del 2018 fue Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura y, desde enero del 2019 a la fecha, es Director de Teatro UNAM.