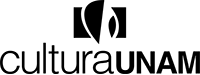Confesiones en voz alta T2-3: Mis decisiones, mis consecuencias. Nuestras decisiones, ¿nuestras consecuencias?
En este episodio del podcast Confesiones en voz alta, titulado “Mis decisiones, mis consecuencias. Nuestras decisiones, ¿nuestras consecuencias?“, nuestro anfitrión, Juan Meliá, nos invita a reflexionar sobre los intrincados caminos que vinculan nuestros gustos, nuestros intereses, la oferta cultural y las creaciones culturales y artísticas. Nos debatimos, tanto como públicos así como creadores y gestores, entre seguir las tendencias del algoritmo o proponer nuevas rutas, nuevos encuentros, nuevas alianzas y debates.
¿Te gustó? ¿Qué opinas? Tus comentarios nos interesan.
Podcast CulturaUNAM
Confesiones en voz alta
Temporada 2
Transcripción
Capítulo 3. Mis decisiones, mis consecuencias. Nuestras decisiones, ¿nuestras consecuencias?
Anfitrión: Juan Meliá
[Suena rúbrica]: Confesiones en voz alta…el día a día de la gestión cultural. Trabajar y habitar los procesos para construir en colectivo. CulturaUNAM presenta.
[Habla Juan Meliá]: Este episodio lo he titulado Mis decisiones, mis consecuencias. Nuestras decisiones, ¿nuestras consecuencias? Un título largo dedicado a reflexionar en voz alta sobre los intrincados caminos que vinculan nuestros gustos, nuestros intereses, la oferta cultural y las creaciones culturales y artísticas.
Les confieso que mi lista semanal de novedades en Spotify está aburridísima y ya tiene muchos meses así. Es repetitiva, y cada viernes el algoritmo sugiere cosas que al final descarto, por su falta de conexión con la persona que soy ahora.
Me sumerjo en cada una de las sugerencias sin encontrar mis nuevos gustos que no pueden ser más que el reflejo de mis nuevas necesidades. El algoritmo se nutre de mis gustos del pasado, de mis recuerdos, pero no es capaz de leerme hoy. O más bien, yo no soy capaz de darle las coordenadas necesarias para indicárselo, de mostrarle algún tipo de camino hacia lo que estoy buscando, a lo que hoy deseo. Allí radica el problema, al igual que en el día a día de la gestión cultural, y lo ampliaría, al día a día de la promoción y hasta de la creación.
Como gestores culturales, como creadores, como mediadores, ¿cómo leemos a nuestras audiencias en su diversidad? ¿Realmente nos importa hacerlo? Así también debería importarnos e implicarnos la construcción de nuestros gustos y necesidades como públicos.
Al igual que nos resuena una nueva canción en relación a nuestros gustos, las acciones de la gestión cultural tienen un peso de historia vinculado a nuestra propia experiencia, pero sobre todo a la necesidad. ¿Lo pensamos como creadores? ¿Nos preocupa como gestores, programadores o mediadores?
Uno de los problemas a resolver, uno de muchos, es cómo generar criterios ante la necesidad de elegir. Se necesita tiempo para encontrar nuevos caminos, se necesita la escucha de lo que ya no está, y de lo de hoy se está pensando y construyendo, para poder generar nuevos gustos, para propiciar hallazgos.
¿Cuál es el vínculo que hila la necesidad o la búsqueda de lo cultural o lo artístico ligado a la vida cotidiana de la sociedad o de cada uno, desde lo individual?
La responsabilidad y el deseo de construirnos como público, a través del encuentro con lo nuevo, parte tal vez de la emoción que hemos encontrado en experiencias previas, pero ¿cómo tentar a quienes queremos atraer a lo cultural en sus múltiples derivaciones, lenguajes, disciplinas y tendencias? Esa es la gran pregunta que desde disciplinas como el teatro no nos hacemos de manera constante y comprometida.
Sólo por existir, no nos enamoramos de nadie. Sólo por existir, no nos encontrarán. Siempre es un quehacer de doble vía. Crear, mostrar, invitar, tentar, aunado a la curiosidad, el interés, la necesidad de lo otro, las ganas de aplaudir, de gritar un “bravo”, hasta de dar un “me gusta”. Esta conjunción no es gratuita, se alimenta de los gustos, pero también desde la revelación de aquello que desconocemos de nosotros mismos y que emerge del territorio de lo oculto para enseñarnos aquello que había permanecido velado.
Desde las tres partes debemos hacer esfuerzos: Creadores, audiencias y mediadores/gestores. Creamos o no, somos una comunidad necesaria e indisoluble que debe afirmarse y cuidarse. El vaso comunicante que nos une es a veces invisible, frágil, fácil de truncarse. Si desde el ser creador me cierro al sentirme indispensable y necesario, me desconecto de la necesidad de las audiencias y hasta del devenir de mi disciplina; si como gestor/ mediador /promotor/ programador (como nos guste llamarnos), opero solo desde mis predilecciones, estoy actuando como dueño no como interlocutor.
Si como público prejuzgo, me cierro o solo pienso que todo lo que se me ofrece es igual, estoy siendo pasivo, poco receptivo. Desde las tres bandas nos encontramos ante la necesidad del otro, pero dicha tensión es la más difícil de asir en nuestras vidas en común. Negarnos a ello, es cerrarnos a la vida en sociedad, que es desde donde se construyen los verdaderos derechos culturales, concepto en boga pero poco dialogado y reflexionado entre nosotros.
Y ante lo hasta ahora confesado en voz alta, me nacen un sin número de preguntas:
¿Estamos siendo capaces como gestores, como creadores, como mediadores, y hasta cómo audiencias, de despertar ilusión y afecto hacia nuestros proyectos, acciones y necesidades?
El teatro necesita públicos, y el público… ¿necesita verdaderamente al teatro? El teatro necesita artistas, creadores, y los creadores ¿qué necesitan? ¿Cómo saber la verdad en los proyectos, objetivos y programas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el algoritmo, cómo públicos, como gestores culturales, como creadores, como críticos…?
Todo está en el consumo, dicen. Pero ¿cómo nos acercamos a lo cultural? ¿Cómo observamos a los públicos acercarse a lo cultural?
¿Nos preguntamos dónde se construye el vínculo entre una persona del público y una disciplina específica?
Entre tanta pregunta y tanta duda a la hora de pensar y escribir este texto, me apareció gracias a los dioses de lo radiofónico una palabra, una forma de proceder que considero fundamental, lo “consentido”, es un concepto clave que deberíamos vincular más a menudo desde la gestión cultural y a las acciones relacionadas hacia los diversos públicos, lo “consentido”. ¿Qué necesitan o quieren ellos? La cultura no nos impacta sin dicha acción consentida, sin un consentimiento profundo de doble vía, de múltiples vías, pero sólo si somos capaces desde el lado de la creación y la gestión de ofrecerlas, lo cual se torna imposible sin aspirar a la diversidad de públicos, que necesariamente deben encontrar ventanas abiertas y cauces múltiples por donde pensar, observar, disfrutar juntos.
Sin el permitir que el otro nos impacte con sus ideas, sin que nosotros como públicos, no nos dejemos impactar o seducir con las obras, acciones, reflexiones, manifiestos, declaraciones o cualquier línea de trabajo que desde lo histórico, lo moderno o lo actual, nos sea abierto ante nosotros el diálogo se torna imposible. Y el grito o confesión a la que estemos asistiendo se torna o tornamos, innecesario.
La clave es que dicho consentimiento se de, si me permiten el juego de palabras, con sentido. Y esa es la cuestión sobre la que he querido reflexionar ahora. ¿Dónde se construyen dichas decisiones, gustos o tendencias a la escucha y la observación? Si me siguen permitiendo el juego, no es desde el sin sentido, sino desde la convicción, la propuesta, la articulación, desde una accionar consentido, al tiempo generoso y crítico, difícil dualidad en un momento social donde es más fácil ser opuestos, donde siempre pensamos que el otro quiere algo de nosotros, donde siempre nos encontramos a la defensiva como personas, como colectivos, como comunidades.
Puede que hacer que mi algoritmo en Spotify mejore, suceda sólo siguiendo los consejos que me dio mi hija de seleccionar una canción y oírla en modo radio, para que encuentre una línea más cercana a lo que hoy necesito, pero cómo aplicar ese modelo a la gestión cultural. No tenemos un “modo radio” para aplicar a nuestros procesos más allá de la escucha y la reflexión y búsqueda sincera del necesitar y querer, juntos, el mejorar nuestro modelo, o buscar, también juntos, nuevos modelos que nos aconsejen y generen nuevos caminos. El mejorar y guiar nuestro algoritmo que nos sigue y persigue, se debe trabajar conscientemente, día a día. Lo mismo sucede en la gestión cultural, la lectura de nuestro modelo y la mejora y atención del mismo no sucede por arte de magia, solo por utilizarlo. Más bien, se agota y pierde sentido. El ser críticos con nosotros mismos es difícil, porque hemos crecido pensando en que siempre nos sentimos los mejores, los que creamos el modelo que habitamos. El reconocer nuestros errores, vacíos y desatenciones, no es fácil de asumir, ni en lo individual, y mucho menos en lo gremial, en lo comunitario, en lo colectivo, como deseemos llamarnos como conjunto de personas preocupadas por una disciplina cultural o por la cultura en general. Nos es más fácil encontrar al culpable o culpables, que encontrar juntos el problema, y más todavía, es más difícil juntos construir la solución. Pues, oh, sorpresa, para todos, yo incluido, solos, no funciona.
Durante la pandemia, este enorme referente social que nos tocó integrar a nuestra vida personal y común, vivido en los años más recientes, fue claro que ante la pausa obligada, podíamos más que nunca observar cómo nuestro modelo funcionaba o no. Saliendo de la pandemia, nuestra urgencia no fue el mejorar nuestro modelo, sino el recuperar la presencia, el recuperar nuestra operación. Si de nuevo me permiten la confianza, no dejemos pasar la oportunidad de mejorar juntos nuestra realidad. No dejemos pasar la oportunidad de construir juntos una mejor lista de nuestro accionar con nuevos beneficios y alcances, por lo que ello puede ofrecernos en nuestra vida común, pero también en nuestro proceso individual.
Para lograrlo, y también para concluir mis reflexiones, les propongo por último reflexionar juntos no sobre la presencia o la eficiencia sino sobre la afectividad, y para ello es necesario recordar que hace ya algunos años, empezaron a circular entre nosotros ensayos sobre la teoría de los afectos, como por ejemplo el titulado The Affect Theory Reader, editado entre Melissa Gregg y Gregory J. Seigworth. En el mismo, definen el afecto como “un impacto o extrusión de un estado de relación momentáneo o, a veces, más sostenido, así como el paso (y la duración del paso) de fuerzas o intensidades. Es decir, el afecto se encuentra en aquellas intensidades que pasan de cuerpo a cuerpo (humanas, no humanas, parte del cuerpo y otros), en esas resonancias que circulan alrededor, entre, y a veces se adhieren a, cuerpos y mundos, y en los mismos pasajes o variaciones entre estas intensidades y resonancias mismas”. Termina la cita.
Es claro que en lo cultural y lo artístico no podemos conectarnos si no afectamos o no nos dejamos afectar por dichas fuerzas, por dichas resonancias, que más allá de la emoción, nos acercan o posibilitan, para impulsarnos hacia el movimiento, hacia la extensión del pensamiento, pero también hacia la pausa, hacia el suspender nuestra querencia hacia cierta acción o razón. Es la activación, entonces, de fuerzas vitales.
Esa búsqueda del afecto hacia y dentro de nuestro accionar, parecería ser entonces la nueva receta, y si no está aprobada plenamente, por lo menos es una tentación a la que acercarse con total convicción, porque como se dice también en el ensayo anteriormente citado, “el afecto es una prueba persistente de la inmersión nunca menos constante de un cuerpo en y entre las obstinaciones y ritmos del mundo, tanto de sus rechazos como de sus invitaciones.” Muchas gracias por la escucha y complicidad con estas reflexiones en voz alta.
[Fin, entra música]
Durante las presentes reflexiones me acompañó la lectura del libro Los ojos de Mona de Thomas Schlesser, la asistencia a la obra teatral My home at the intersection, de Abhishek Thapar; así como la escucha de la última grabación de Tindersticks, titulada “Always A Stranger”.
Sign up to receive email updates
Enter your name and email address below and I'll send you periodic updates about the podcast.
Reflexiones (confesiones) en voz alta
Reflexiones (confesiones) en voz alta sobre la gestión cultural es un podcast que busca iniciar a las y los nuevos gestores sobre los diferentes procesos, decisiones, ideas y conflictos, que se encuentran en el quehacer diario de la gestión cultural; busca mostrar un panorama de cómo imaginar, planear, desarrollar y culminar sus proyectos es posible, viable y retador.

Juan Meliá
Anfitrión
Artista visual y gestor cultural especializado en artes escénicas. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos públicos y ha participado en múltiples iniciativas independientes.
Fue director de Difusión Cultural de la Universidad de Guanajuato; y director general del Instituto Cultural de León, Guanajuato.
Es socio-fundador de la Galería de Arte Contemporáneo Arte3 y desde 2009 hasta febrero del 2017 fue Coordinador Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Asimismo, de 2009 a 2017 fue representante de Antena México del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA.
De marzo del 2017 a noviembre del 2018 fue Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura y, desde enero del 2019 a la fecha, es Director de Teatro UNAM.