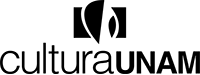La Cocina del Infierno – Segunda Temporada – 2: ¡Viva el mole de guajolote!
En este segundo episodio de la temporada 2 de La Cocina del infierno, Benito Taibo nos tiene preparado un guisado muy especial, un delicioso mole literario en el que se mezclan ingredientes del mundo prehispánico, del Barroco novohispano, de la tierra española de la que llegó su padre (Paco Ignacio Taibo I) a México e incluso de un grupo de poetas mexicanos que pusieron en el centro de su producción simbólica un guiso muy representativo de nuestro país: el mole de guajolote.
¿Te gustó? ¿Qué opinas? Tus comentarios nos interesan.
La Cocina del infierno
Segunda Temporada
#PodcastCulturaUNAM
Anfitrión: Benito Taibo
Capítulo 2: ¡Viva el mole de guajolote!
Rúbrica: CulturaUNAM presenta: El mejor lugar para la creación, la filosofía y la experimentación no es el escritorio, el ágora o el laboratorio; es la cocina. La cocina del infierno, con Benito Taibo.
[Entra fondo de jazz]
[Habla Benito Taibo]: No es casual que el Manifiesto Estridentista, publicado el primero de enero de 1923, y en el cual un grupo nutrido y maravilloso de locos y locas poetas, intelectuales, pintores, artistas y uno que otro colado, se sentaban las bases de su desdén hacia la rancia idolatría de lo cursi, lo barato, lo de moda, y terminara con el grito audaz que los haría más populares de lo que ya eran: ¡Viva el mole de guajolote!
Que muy pronto se convirtió en una enseña y un saludo, una toma de postura y a su vez, un reconocimiento implícito de la importancia de la comida. De la comida sabia en sus vidas y también en sus obras. Defensores a ultranza de la modernidad, de lo nuevo, lo sorprendente, la vanguardia de la vanguardia, los estridentistas, entre ellos Manuel Maples Arce y Germán List Arzubide, no pudieron sustraerse a la majestuosidad de un plato que a pesar de venir del siglo XVII, era considerado por ellos como un símbolo del renacimiento de una patria que se había quedado vieja por todos lados.
En el texto del manifiesto se puede leer que Charles Chaplin es “angular, representativo y democrático”, y también proclaman “La posibilidad de un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, estructuralizado novidimensionalmente”. O también, como dicen. “Vivir emocionalmente. Palpitar con la hélice del tiempo. Ponerse en marcha hacia el futuro”.
El mensaje puede ser críptico pero con mole virreinal, digo yo. Tal vez sea una gran broma la de los estridentistas, es probable, y sin embargo, el grito permaneció y se convirtió en parte de un himno que cantamos todos los mexicanos cuando se habla de nuestra comida y nuestras mejores tradiciones. El mole es el platillo estrella del que lo mismo habían hablado Salvador Novo, Sor Juana Inés de la Cruz o Alfonso Reyes, sin quitar una pizca de su grandeza y esplendor. El más barroco de todos los platos de nuestra amplia, maravillosa cocina.
[Entra SFX de Cacerolas, hornillas, platos rotos]
Soy Benito Taibo, bienvenidos a la Cocina del Infierno que hoy se viste de gala para recibir al mole poblano y a un personaje singular; escritor, dramaturgo, cronista de ciclismo, apasionado del cine mudo de Hollywood y entre otras muchas cosas, un irredento amante de la cocina mexicana a la cual dedicó varias obras. Me refiero a Paco Ignacio Taibo I, mi padre, el jefe.
Sean todos muy bienvenidos a la cocina y la mesa del “Jefe Taibo”, su curiosidad insaciable y su permanente homenaje al México que le dio hogar y paz.
[Entra FSX de redoble de cacerolas]
Paco Ignacio Taibo I, llega entrados los años cincuenta con toda su familia y deja atrás a la España franquista que tanto le había quitado, como por ejemplo la libertad. Y muy pronto se enamora del color, la textura, al aroma y sobre todo, el sabor de esta tierra y escribe un Breviario del mole poblano para rendir homenaje a tan singular platillo.
El mole no puede, por ningún motivo, entenderse si no se entiende antes el Barroco mexicano, el sincretismo cultural, la mezcla, el encuentro de dos y muchos más fogones y de dos culturas que primero chocaron violentamente y que luego dieron forma a ese mestizaje que determina nuestra identidad y nuestro enorme sentido del gusto. Taibo I, encuentra (o inventa, no estoy del todo cierto) una fecha del primero de muchos nacimientos del Barroco, antecesor imprescindible del mole. Lo cito:
“Aun cuando la palabra Barroco no siempre significo lo que ahora nos dice por sí sola, lo cierto es que desde nuestros días califica no sólo una especial concepción artística, sino también una forma de entender la literatura, el vestuario, la religión y en definitiva la propia vida. El concepto “Barroco” va a transformar también, la cocina mexicana.
No sabemos cuándo el Barroco penetra en el país y si bien se pudieran señalar varias fechas de su insidiosa y primera presencia, acaso la mejor opción fuera la de aceptar la que Irving. A. Leonard nos propone en su libro “La época barroca del México colonial”, cuando sugiere que lo Barroco desembarca en Veracruz el día 19 de agosto de 1608, encarnado en un personaje fantástico llamado fray García Guerra, arzobispo y luego Virrey de la Nueva España.
Aceptaré con gusto esa fecha que nos llega envuelta en todo un esplendor ceremonial de músicas, cantos, desfiles y reverencias. De grandes comilonas, vinos y rezos; de uniformes y espadas, con el puño de oro; de indígenas estupefactos y de antorchas en la noche tibia y callada de Veracruz. Con fray García Guerra llegan las corridas de toros todos los jueves y las reuniones en los conventos de monjas, mientras el arzobispo toma chocolate y la monja más bella canta villancicos.”
De acuerdo, aceptemos la fecha. El día 19 de agosto del año 1608 llega el Barroco a México. A partir de ese instante la nación será otra.
Y ahora tomo yo la palabra unos momentos, tan sólo para decir que Taibo I, en su Breviario del Mole y posteriormente en El libro de todos los moles, dos de sus libros que se volvieron de culto entre investigadores, cocineras y chefs, desarrolla toda una tesis, aderezada de grandes anécdotas e historia cuidadosamente investigada, para describir con el seductor embrujo que contienen las palabras y que lo caracterizaba, cómo el Barroco español, lenta pero definitivamente, va siendo atrapado y trasformado por la sensualidad inherente de nuestra tierra y de nuestra gente. Y ese primer Barroco se vuelve colorido, mestizo, ingenioso, divertido y tan fogoso como la propia sangre que corre por hoy por nuestras venas.
Así que el festivo Barroco mexicano, esa transmutación estilística va cosechando sabores y esencias nuevas, sonidos sorprendentes, remates arquitectónicos asombrosos, sensibilidades de tierra y agua que permanecían intactas desde tiempos precolombinos, para acabar opacando con un brillo deslumbrante a su antecesor hispano, que se muere de tristeza al ser desplazado por ese nuevo mundo que de tan lleno de vida y de color, no deja lugar a la interpretación del gris, como sucede, si comparamos por ejemplo, la sobria y “barroca” arquitectura del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid, contra la fulgurante, rosa y atrevida catedral de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Y no quiero pecar de nacionalista ramplón, pero sí en futbol nos ganan, en barroco enloquecido, nos los llevamos de calle.
Dice el Jefe Taibo;
“El mole es un típico producto barroco cuyo estilo se refleja tan bien como lo pudiera hacer un templo o un palacio. En este marco, el mole resulta un plato inmerso en los gustos estéticos del momento, que saltan con facilidad de la pintura y la escultura a la cocina. Y era irremediable que el mole naciera en Puebla de los Ángeles. Diría también que es el espíritu barroco el que va a estimular la capacidad inventora de un pueblo que había avanzado muy lentamente en la adquisición de sabores propios. La cocina había venido siendo un resumen de dos influencias definitivas, el Barroco será el laboratorio del que saldrá la innovación.
Por lo pronto, el mole no sólo es un manjar singular, sino que es invento generador de inventos”.
[Entra SFX. Ruido de comensales de fondo. Se establece]
Cada vez que papá comía un mole, había que tirar la camisa que usara a la basura. No estoy bromeando. La espesa salsa, particularmente la del mole poblano, el rey de los moles, dejaba manchas oscuras, tercas e inevitables siempre, que no salían ni con detergentes ni con ensalmos mágicos.
Mi madre dotaba al jefe con una enorme servilleta blanca, a modo de babero para evitar que junto con el gozo, surgiera el estropicio. La servilleta quedaba invariablemente hecha un asco, y la camisa, por contagio o por simpatía con el barroco y delicioso invento, también, diez de cada diez veces. Afortunadamente el mole es un guiso de fiesta, de celebración, no es comida de todos los días. Porque si así fuese, Taibo I hubiese necesitado más camisas que una estrella de rock.
Papá, con un envidiable y maravilloso sentido del humor, siempre sonreía cuando el mole saltaba desde el plato hacia la camisa, como si estuviera vivo. Y ante la reprobatoria mirada de mi madre, decía: “No son manchas, Mary, son medallas”.
Y era cierto. Comerse un mole, un buen mole, implica una cadena de eventos afortunados que condecoran a los comensales.
Papá cuenta el nacimiento del mole; lo cito:
“Una monja llamada sor Andrea, se ve obligada por la comunidad a crear un plato nuevo y sorprendente para homenajear a un importante señor llegado de la corte de España. En la ciudad de Puebla de los Ángeles aún se nos muestra una muy bella y espaciosa cocina que, se dice, fue donde nació el mole de manos de sor Andrea. La controversia surge cuando se ha de decidir quién fue ese personaje famoso. Existen tres versiones.
Que fue don Tomás Antonio de la Cerda y Ragón, marqués de la Laguna, conde de Paredes, virrey de México, esposo de doña María Luisa Manrique de Lara, novia espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz, quienes llegan a México en octubre de 1680.
Es más probable que el banquete en el convento dominico de Santa Rosa, se celebrara en la última decena de ese mes, que son fechas de clima frío en Puebla y que justificarían un guiso tan cálido y estimulante.
Junto con el banquete, al virrey se le ofrecieron los típicos recibimientos consistentes en arcos triunfales, bailes, fiestas populares y desfiles.
Otra teoría, que no comparto, supone que el mole se inventó para agradecer los favores hechos a la comunidad por su ilustrísima, monseñor Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, que entra en la historia de la literatura del siglo firmando documentos bajo el seudónimo de sor Filotea, para refutar los escritos de Sor Juana.
Una tercera versión favorece la idea de que el homenaje gastronómico le fue ofrecido a un virrey por un arzobispo, aun cuando se coincide con la figura principal de sor Andrea.
El mole, que ya venía desde lejos y en alguna versión comió el propio emperador Moctezuma II, adquiere de pronto en este siglo barroco una presencia que bien puede simbolizar toda una época.”
La entrada del chocolate y la carne de guajolote junto con la sabia mezcla de chiles, la pizca de anís, el toque de ajonjolí y los otros productos que van a conformar un todo, que sólo una mente instalada en el barroquismo puede imaginar y se atreve luego a llevar a cabo provienen también, de alguna manera del “mulli” o mole que se tomaba en tiempos prehispánicos.
Las monjas poblanas que ya habían transformado y añadido recetas a las traídas por sus hermanas de Castilla, van a dar la noticia más clara, desde una cocina, de la nueva identidad novohispana. La independencia acaso se inicie guisando, tanto como combatiendo”.
Y por supuesto, rescata , mi padre, el “Recaudo necesario para hacer un mole poblano al estilo del convento de Santa Rosa” que aquí con gusto cuento por si quieren sacar pluma y papel:
Un kilo de chile mulato.
Kilo y cuarto de chile pasilla.
Kilo y cuarto de chile ancho.
Trescientos gramos de ajonjolí.
Medio kilo de almendras.
Un cuarto de kilo de uvas pasas.
Medio kilo de jitomate.
Media cabeza de ajo.
Pepitas de chile al gusto.
Una cucharada de anís.
Cincuenta gramos de canela.
Veinticinco gramos de pimienta.
Pan frito dorado.
Una tortilla de maíz frita.
Cuatro tablillas de chocolate.
Azúcar y sal al gusto.
Y un pavo o guajolote.
Y yo digo que es sin duda una mezcla barroca y magnifica a la cual es casi imposible resistirse.
Mi padre ya no está, y sin embargo, cada vez que me enfrento al platillo, llena mi camisa de medallas, grito junto con él y los estridentistas todos: ¡Viva el mole de guajolote! Faltaría más.
Están todos invitados. Nos oímos muy pronto en esta Cocina del infierno. Los abrazo fuerte, lean, coman y sueñen todo lo que puedan, por favor….
[FIN]
CulturaUNAM presentó.
Sign up to receive email updates
Enter your name and email address below and I'll send you periodic updates about the podcast.
La cocina del infierno
Un pódcast en el que la comida y la literatura se sientan juntas a la mesa. De la mano de Benito Taibo, recorreremos sabores, espacios, caminos literarios y conoceremos a autores que consideran la comida como elemento esencial para entender la cultura.
En este sitio íntimo se han contado, desde tiempos inmemoriales, las mejores historias; por ello es el rincón ideal para transmitir las memorias, historias, leyendas y recetas que nos determinan y deleitan mientras comemos.
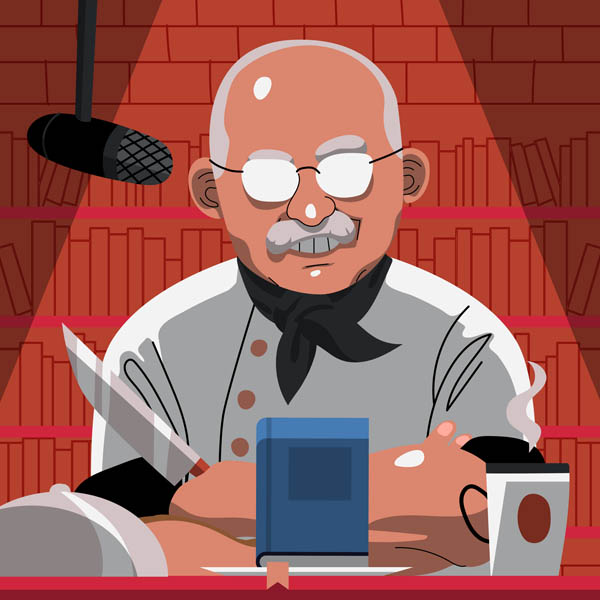
Benito Taibo
Anfitrión
Periodista, poeta, novelista y glotón. Sabe que en la sobremesa se encuentran las mejores historias del mundo. Disfrutar imaginaciones, ideas y pensamientos mientras se come y se comparte el pan y la sal ha sido parte esencial de lo que él llama su “educación sentimental”. Autor de las novelas Persona normal, Polvo, Querido escorpión y la trilogía de fantasía heroica Mundo sin dioses, es ante todo un lector, y como tal se asume. Es director de Radio UNAM. Comparte la frase de Oscar Wilde que dice: “No soporto a la gente que no toma en serio la comida”.